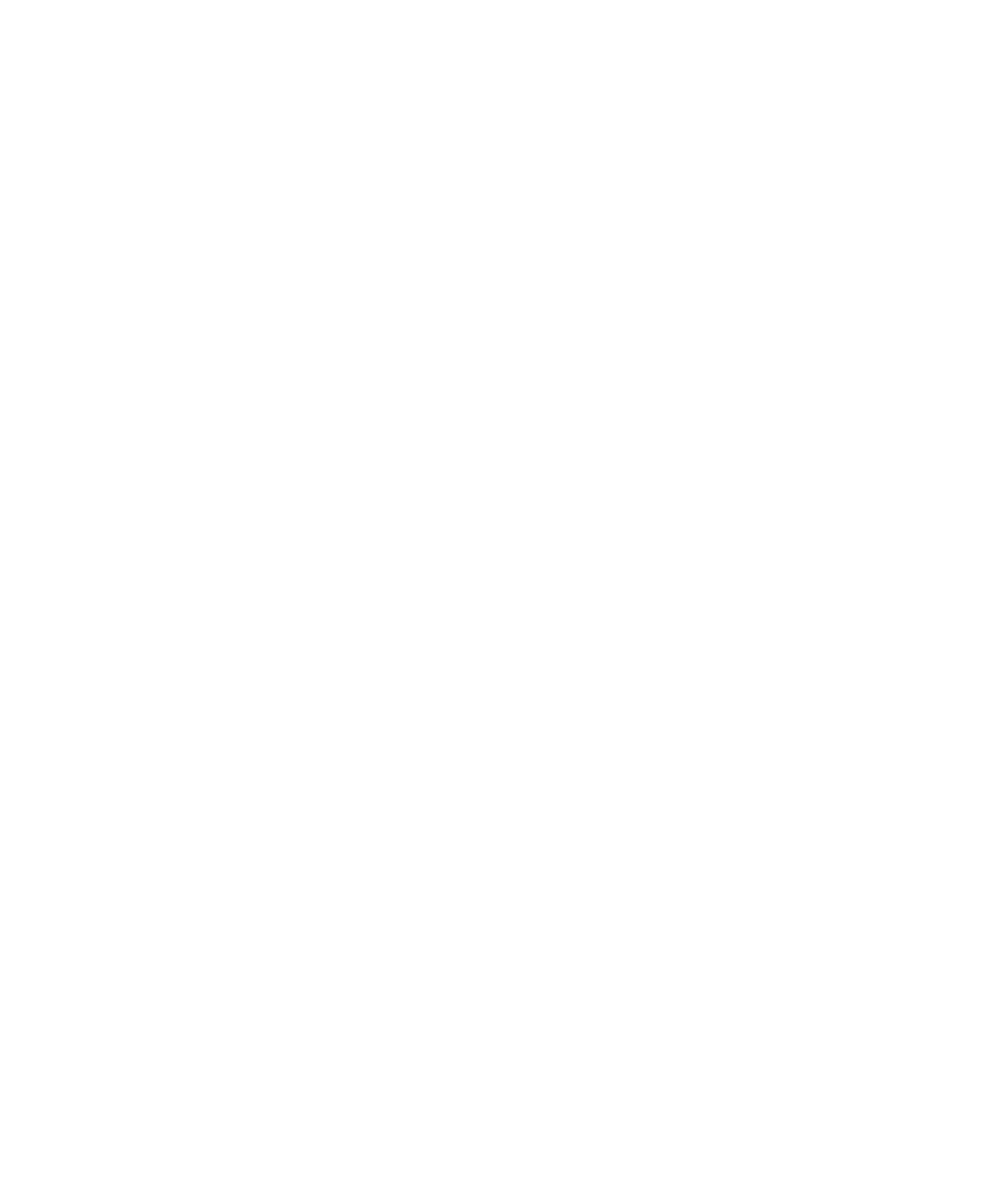Luis Miguel Velarde Saffer y María Fernanda Roca Silva
26 de marzo de 2025
Descargar artículo
Este artículo es el capítulo 4 de la publicación completa Café Arbitral, disponible aquí
Más información
Aquí
[*] Resumen: Este artículo resume los temas tratados en el cuarto episodio de “Café Arbitral”, realizado el 14 de febrero de 2023. Los panelistas del episodio fueron José Antonio Moreno Rodríguez, Rafael Rincón y Mélanie Riofrio Piché. Los hosts de Café Arbitral, quienes moderaron la discusión, fueron Cecilia Flores Rueda y Luis Miguel Velarde Saffer. La grabación del panel se encuentra disponible aquí. Las opiniones expresadas por los panelistas y moderadores son personales y no comprometen a sus respectivos despachos.
Una de las grandes preocupaciones de los usuarios del arbitraje internacional es su elevado costo y duración. Así lo revelan las encuestas realizadas durante las últimas dos décadas. Desde 2006, las encuestas realizadas por Queen Mary University of London muestran que los usuarios identifican la duración y costo del arbitraje como parte de sus características negativas.[1] En la encuesta de 2018, los usuarios identificaron la eficiencia como el factor que tendrá el mayor impacto en el futuro del arbitraje,[2] y en la encuesta de 2021 indicaron que estarían dispuestos a renunciar a ciertas etapas del arbitraje (por ejemplo, la etapa de exhibición de documentos) para tener un procedimiento más breve o menos costoso.[3]
Si bien las instituciones arbitrales han intentado mitigar este problema mediante la adopción de procedimientos de arbitraje abreviados[4] o el reconocimiento del poder de los árbitros de decidir reclamos de manera preliminar,[5] el problema persiste. El estudio sobre los arbitrajes en América Latina, publicado en 2020 y liderado por los directores de la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), revela que casi la mitad de los arbitrajes internacionales concluidos en 2019 tuvo una duración de 1 a 2 años, y un 26% de los arbitrajes demoró más de dos años.[6]
Delos fue establecida en 2014 en respuesta al pedido de los usuarios de contar con un procedimiento de resolución de disputas más eficiente. Los principios rectores de Delos, y que se reflejan en su reglamento arbitral, reconocen la importancia que tiene para los usuarios contar con un procedimiento más expeditivo y menos costoso, y los beneficios que los usuarios derivan de ello (entre otros, facilitar análisis de riesgos y dar más predictibilidad para la toma de decisiones). La razón de ser de Delos, sus principios rectores y los beneficios para los usuarios de tener un procedimiento de resolución de disputas más eficiente se explican aquí.
El cuarto episodio de “Café Arbitral” trató sobre las claves y técnicas para un manejo eficiente del procedimiento arbitral. Los panelistas invitados fueron:
- Mélanie Riofrio Piché, socia de Riofrio-IDR, basada en Madrid, España,
- José Antonio Moreno Rodríguez, director de Altra Legal basado en Asunción, Paraguay,
- Rafael Rincón, socio de Rincón Castro Abogados, basado en Bogotá, Colombia,
- Luis Miguel Velarde Saffer (moderador), counsel de LALIVE, basado en Ginebra, Suiza, y
- Cecilia Flores Rueda (moderadora), socia del despacho Flores Rueda Abogados, basada en la Ciudad de México, México.
A continuación, se comentan de forma resumida los temas tratados durante este episodio.
I. ¿Ven en sus prácticas que los arbitrajes internacionales suelen basarse en un modelo estándar de Orden Procesal No. 1 (“OP1”)? ¿O ven que la OP1 se adapta según las características de cada caso?
La OP1 estándar en un arbitraje internacional prevé como hitos principales una primera ronda de escritos, una etapa de exhibición de documentos, una segunda ronda de escritos, una audiencia, un Escrito Post Audiencia, una declaración sobre costos y la emisión del laudo.
Los panelistas notaron que cumplir con todas estas fases en menos de dos años para casos de mediana complejidad es bastante difícil, lo que ha llevado al cuestionamiento de este calendario “proforma”. Las Partes deberían estar dispuestas a fijar un procedimiento eficiente que responda a las necesidades de su caso particular. Esto supone evaluar en cada caso si realmente se justifica tener dos rondas de escritos, o si es necesaria la etapa de exhibición de documentos, por dar algunos ejemplos. Esto, sin embargo, no siempre ocurre.
Los panelistas mencionaron el libro “Dealing in Virtue”, escrito en 1998 por Yves Dezalay y Bryant G. Garth. Este libro se escribió en una época en que el arbitraje había ganado notoriedad en vista de algunos grandes casos públicos en que habían participado los principales árbitros del mundo. El libro, el cual se nutre de más de 300 entrevistas realizadas a árbitros de la época y otros stakeholders, explica que la entrada de las grandes firmas de abogados anglosajonas al arbitraje lo llevó a convertirse en un procedimiento altamente formalizado y litigioso pues dichas firmas trajeron consigo sus prácticas judiciales, lo que explica en parte las críticas sobre costos y tiempo que se escuchan hasta la actualidad.
En este contexto, se comentó el rol del árbitro de guiar a las Partes en lo relativo a las fases necesarias del procedimiento y el impacto que tiene adoptar uno u otro calendario procesal en los tiempos y costos del procedimiento. El árbitro también debe acercar a las Partes para lograr consenso sobre temas relevantes y permitir que el arbitraje se desarrolle de forma eficiente. Esto es particularmente importante (y desafiante) cuando la relación entre las Partes es conflictiva y/o sus abogados provienen de culturas jurídicas distintas.
Los panelistas comentaron tres propuestas que buscan hacer el arbitraje más eficiente:
• “Kaplan Opening”: propone que luego de la primera ronda de escritos, se realice una audiencia donde cada Parte exponga su caso a través de alegatos de apertura (incluso con participación de los expertos de las Partes).[7] Esta audiencia obligaría a los árbitros a familiarizarse con el caso en una etapa temprana del procedimiento, lo que permitiría que el debate en las etapas siguientes del procedimiento se enfoque en los temas relevantes.
Los panelistas comentaron haber visto el “Kaplan Opening” utilizado en arbitrajes complejos donde existían muchas pruebas periciales y donde era necesario poner orden sobre los puntos relevantes a fin de evitar que el procedimiento se descarrile. También comentaron arbitrajes donde si bien no se adoptó el “Kaplan Opening”, los árbitros tuvieron una reunión procesal con las Partes luego de la primera ronda de escritos para dar direcciones sobre los puntos en que debían enfocarse.
• Protocolo Sachs[8]: plantea que, una vez que las Partes han hecho su primera presentación escrita, cada Parte entregue al Tribunal una lista de expertos para que el Tribunal seleccione un experto de cada lista, conformando así un “equipo de expertos” del Tribunal. Estos expertos producirán un único informe pericial analizando las cuestiones técnicas del caso, cuyo borrador será enviado a las Partes para comentarios. Los expertos producirán su informe final luego de considerar los comentarios de las Partes y podrán ser interrogados por ellas en la audiencia.
El objetivo de esta propuesta es hacer más eficiente el debate técnico en el arbitraje, pues muchas veces los expertos de Parte tienen posiciones muy opuestas y sus informes no son útiles para el Tribunal. Esto a veces incluso lleva al Tribunal a tener que contratar a su propio experto. El Protocolo Sachs da una opción intermedia que permite a las Partes y al tribunal participar en el proceso de designación de un único grupo de expertos. Los panelistas comentaron haber visto el Protocolo Sachs utilizado con buenos resultados en casos de especial complejidad técnica.
• Scott Schedule[9]: esta propuesta, especialmente utilizada en arbitrajes de construcción, consiste en utilizar una tabla que (i) divide los reclamos por temas y (ii) donde las Partes pueden incluir sus alegaciones respecto de cada uno de dichos temas de manera organizada. Los panelistas comentaron que el uso de esta tabla era muy útil en disputas de construcción de alta complejidad.
II. ¿Hay que poner un límite de páginas a los memoriales?
Los panelistas mencionaron que, si bien esta medida se usa cada vez más en el arbitraje internacional, debe ser empleada con cautela pues su utilidad depende del tipo de caso de que se trate, su complejidad y, en última instancia, los intereses de las Partes. Cada caso debe ser evaluado con base en sus particularidades y la voluntad de las Partes.
En este sentido, uno de los panelistas mencionó el “triángulo de prioridades” como herramienta para identificar qué tipo de arbitraje quieren las Partes. Este triángulo se puede ver al considerar inversiones en bolsa o bienes raíces, donde los asesores financieros presentan a sus clientes un triángulo con tres aristas, rentabilidad, liquidez y seguridad, y les solicitan identificar cuál es su prioridad. En el caso del arbitraje, las aristas se traducen en tiempo, costo y calidad del laudo.[10] Puesto que el arbitraje debe adaptarse al caso concreto, lo primero que hay que hacer es entender cuáles son las necesidades e intereses de las Partes, es decir, cuáles son sus prioridades: ¿quieren maximizar la calidad del laudo aunque ello pueda conllevar mayores costos/tiempos? ¿O están disputas a sacrificar calidad para reducir costos/tiempos? Dependiendo de las prioridades se puede evaluar qué medidas, incluida una limitación de páginas, son convenientes para el caso en cuestión.
Esta visión del triángulo de prioridades, que supone apreciar las tres aristas del mismo en oposición las unas a las otras y que ha llevado a algunos a señalar que no es posible obtener un buen laudo en un procedimiento de duración y costo reducidos, no ha estado exenta de críticas.[11] Las reglas de arbitraje para procedimientos abreviados parten de la premisa de que el valor en disputa es un indicador de su complejidad; esto es, a menor valor en disputa, menor complejidad, y viceversa. El que la CCI haya incrementado, en su reglamento de 2021, el monto máximo de las disputas que pueden someterse a un procedimiento abreviado sugiere que este mecanismo funciona y que, en disputas de bajo valor/complejidad, sí es posible obtener un buen laudo en un procedimiento de duración y costo reducidos.[12] Este enfoque puede trasladarse, de manera progresiva, a disputas de mayor valor, lo que permitiría tener arbitrajes cuyos costos y tiempos sean consistentes con el valor en disputa y su complejidad. Este es el enfoque adoptado por Delos, cuyas reglas de arbitraje permiten a la institución determinar los costos y tiempos del arbitraje con base en el valor en disputa y la complejidad del caso.[13]
Las encuestas de Queen Mary University revelan que un porcentaje significativo de usuarios estaría dispuesto a aceptar un límite de páginas para tener un arbitraje de menor costo y duración.[14] Los árbitros y abogados de parte también han señalado que muchas veces los tribunales permiten excesivas rondas de memoriales que no se enfocan en los aspectos claves de la disputa, lo que hace que la limitación del número de páginas y memoriales sea una medida deseada en algunos casos.[15] En esta línea, por ejemplo, el Reglamento de 2020 de la LCIA incorporó expresamente la facultad de los tribunales de limitar la extensión o contenido de cualquier escrito.[16]
La práctica muestra que cuando se acuerda un límite de páginas, normalmente se hace para la segunda ronda de escritos, cuando las Partes ya han tenido la oportunidad de presentar su caso, así como en los Escritos Post-Audiencia. Otra medida que puede generar un efecto equivalente al buscado es conceder a las Partes un plazo menor para presentar los escritos en la segunda ronda, en comparación a los plazos de la primera ronda de escritos.
Los panelistas mencionaron los arbitrajes deportivos (por ejemplo, bajo el reglamento del TAS[17]) como un tipo de arbitraje en que podría aplicarse una limitación de páginas desde un inicio del procedimiento. Ello, principalmente, porque las disputas deportivas suelen ser de limitada complejidad. En arbitrajes de inversión es más difícil adoptar esta medida dada la complejidad de la disputa, los montos en juego y el interés público que suscita la disputa.
III. La etapa de exhibición de documentos: debate sobre su necesidad y propuestas para hacerla más eficiente
Los panelistas comentaron que la etapa de exhibición de documentos nace del discovery del common law, el cual parte de la premisa de que solo se puede alcanzar justicia si las Partes tienen acceso a la misma información. De ahí que bajo el discovery del common law, las Partes puedan solicitarse respectivamente documentos para probar su caso, y que los juzgadores hagan respetar este derecho. La lógica es distinta en los sistemas del civil law, donde las Partes presentan su caso con base en la documentación que tienen a disposición y es el juez quien debe llegar a la verdad.
En este contexto, la etapa de exhibición de documentos en el arbitraje internacional refleja un choque entre culturas jurídicas donde, además, los abogados no tienen los mismos deberes deontológicos. Los árbitros también pueden tener una percepción distinta de la utilidad y alcances de esta etapa por su distinta cultura jurídica y/o su experiencia, lo que puede llevar a algunos tribunales a permitir una amplia etapa de producción de documentos, con muchas solicitudes y argumentación, y a otros a plantear una etapa más limitada.
La etapa de exhibición de documentos ha sido criticada por muchos por demorar la resolución de la disputa y generar costos innecesarios, acercando al arbitraje a un proceso judicial estadounidense.[18] Los usuarios perciben que esta etapa constituye a veces un ejercicio titánico donde se invierten muchos recursos de forma innecesaria. La Encuesta de Queen Mary de 2021 reveló que el 31% de los abogados in-house encuestados estaba dispuesto a excluir esta etapa para reducir el costo y duración del arbitraje. Otros encuestados notaron que, si bien en algunos casos esta etapa tiene sentido, en otros no es usada adecuadamente.[19]
Hay quienes plantean eliminar esta etapa o, al menos, que no forme parte del proceso estándar. Es decir, que la regla sea, como primer paso, analizar si una fase de exhibición de documentos es necesaria y/o conveniente para el caso concreto y, solo si es el caso, incluirla.[20] En esta línea, las Reglas de Praga 2018, formuladas como una alternativa a las Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en Arbitraje Internacional, desalientan el uso de esta etapa en el arbitraje internacional.[21]
Para quienes no proponen eliminar esta etapa, la cuestión que se plantea es cómo llegar a un equilibrio sano donde la etapa se conserve con un alcance razonable y sin generar un desperdicio de recursos.
La base de esta etapa suele ser el Redfern Schedule, herramienta creada por Alan Redfern que consiste en una tabla horizontal con cinco columnas donde la parte solicitante (i) identifica el documento o categoría de documento que solicita (primera columna) y (ii) su relevancia y materialidad para el caso (segunda columna). Seguidamente, (iii) la parte solicitada debe producir el documento solicitado u objetar su producción (tercera columna), lo que da lugar a (iv) una réplica de la parte solicitante (cuarta columna) y, finalmente, (v) la decisión del Tribunal sobre la procedencia de la solicitud (quinta columna).
Hace aproximadamente diez años Juan Fernández Armesto y su equipo concibieron el denominado “Armesto Schedule”, el cual busca hacer la etapa de exhibición de documentos más eficiente preservando el derecho de las Partes de presentar su caso.[22] El denominado Armesto Schedule se inspira en el Redfern Schedule por cuanto se basa en una tabla en que las Partes solicitan documentos, objetan a tales solicitudes y el Tribunal decide. No obstante, el Armesto Schedule incluye varias innovaciones de interés.
El Armesto Schedule[23] propone una tabla vertical por solicitud de documento con tres columnas (una para cada parte y otra para el tribunal) y varios renglones horizontales donde se integran los estándares de las Reglas de la IBA (en concreto, tres requisitos de admisibilidad de una solicitud[24] y seis objeciones).[25] La parte solicitante debe completar el formulario explicando por qué su solicitud cumple con los tres requisitos de admisibilidad. Seguidamente, la contraparte acepta exhibir el documento solicitado u oponerse a su exhibición, para lo cual debe basarse en alguna(s) de las seis objeciones listadas. La parte solicitante tiene la oportunidad de responder a dichas objeciones, luego de lo cual el Tribunal emite su decisión al respecto.
El Armesto Schedule viene acompañado de un modelo de orden procesal a ser acordado por las Partes desde el inicio del procedimiento, el cual regula el funcionamiento del Armesto Schedule.
Entre las novedades que trae el “Armesto Schedule” se encuentra:
• Sistematización de los criterios de admisibilidad/objeción: la tabla organiza y condensa los criterios de las Reglas de la IBA sobre admisión y objeción de solicitudes de documentos, dando claridad a las Partes sobre los argumentos posibles y permitiendo al Tribunal identificar de forma eficiente los puntos en discusión.
• Transparencia de criterios: el modelo de orden procesal que acompaña al Armesto Schedule[26] comenta el alcance de los requisitos de admisibilidad y las bases para objetar a una solicitud, incluyendo ejemplos en algunos casos, lo que sirve de guía para las Partes y genera mayor predictibilidad sobre las decisiones del Tribunal.
• Limitación de la extensión de las solicitudes/objeciones: cada solicitud debe estar contenida en el modelo de tabla, la cual establece un límite de palabras para que las Partes presenten su posición sobre los criterios relevantes. Las Partes no pueden presentar alegaciones fuera de la tabla, algo que a veces ocurre en la práctica (por ejemplo, cuando las Partes incluyen una “introducción” al Redfern Schedule con comentarios generales sobre la posición de la otra Parte). El modelo de orden procesal también permite a las Partes limitar el número de solicitudes que cada una puede plantear. Los panelistas comentaron que, si bien esta última opción no se utiliza mucho en la práctica, conviene a las Partes evaluar su uso en cada caso.
• Presentación de declaraciones juradas: el modelo de orden procesal requiere que las Partes presenten dos declaraciones juradas: (i) una de su Chief Legal Officer (o posición similar) declarando que la Parte que representa (a) ha realizado una búsqueda razonable de los documentos que debía exhibir, (b) no ha destruido ninguno de los documentos que debía exhibir, (c) ha presentado todos los documentos que debía exhibir y (d) los documentos no exhibidos por razón de privilegio legal cumplen con las condiciones aplicables;[27] y (ii) otra del abogado externo de la Parte, declarando haber explicado a su cliente el alcance de estas obligaciones.[28] Estas declaraciones tienen como objetivo que las Partes se conduzcan de forma adecuada durante la etapa de exhibición de documentos.
• Imputación de costos: el modelo de orden procesal prevé que, en su decisión sobre costas, el Tribunal tomará en cuenta la razonabilidad de las solicitudes de documentos, la voluntad de cada Parte de exhibir los documentos debidos y el éxito relativo de cada Parte en esta etapa.
Los panelistas comentaron que las mayores ventajas del Armesto Schedule son que las reglas están claras para todos desde un inicio y el ahorro de costos para las Partes (sin sacrificar su derecho a ser escuchadas).
Los panelistas también comentaron que la etapa de exhibición de documentos sería más eficiente si el Tribunal resuelve las solicitudes con conocimiento del caso, lo que no siempre ocurre pues el Tribunal a esta altura del procedimiento muchas veces no está muy familiarizado con los detalles del caso. Se indicó que el Kaplan Opening o, en su defecto, algún escrito breve de las Partes presentando su caso antes de la etapa de exhibición de documentos podría hacerla más útil.
Por último, se comentó que parecía existir cierta tensión entre los recursos que las Partes invierten en esta etapa y los pocos casos en que un Tribunal extrae inferencias negativas[29] cuando una Parte incumple su obligación de exhibir documentos.[30] Se comentó que esto debería cambiar.
IV. El proceso de deliberación del Tribunal
El último tema que abordó el Panel fue el relativo a las deliberaciones de los tribunales arbitrales colegiados. Si bien este tema no está estrictamente relacionado con la eficiencia del arbitraje, se trató en vista de su importancia y la experiencia de los panelistas actuando como árbitros. Los panelistas comenzaron haciendo tres comentarios generales.
Primero, la deliberación debe ser un proceso marcado por el “colegiado”, es decir, deben participar los tres árbitros. El panel destacó la gravedad de que uno o más árbitros no participen de las deliberaciones, haciendo referencia al “Caso Puma”.[31] En ese caso, dos árbitros excluyeron al tercero de las deliberaciones, lo que no solo llevó a la anulación del laudo por las cortes españolas,[32] sino también a que se ordene a los dos árbitros restituir los honorarios cobrados por haber dictado un laudo en infracción al principio de colegialidad.[33]
Segundo, todos los miembros del Tribunal deben definir los temas a debatir. El presidente puede proponer la manera de abordar los temas relevantes e, incluso, liderar las discusiones para propiciar un ambiente de diálogo y congenialidad, pero los demás árbitros deben participar en la definición de los temas a tratar y en el debate de los mismos.
Tercero, debe haber absoluta reserva/confidencialidad sobre las deliberaciones, tanto de los miembros del Tribunal como del secretario arbitral, de existir. De lo contrario, se afecta la integridad del procedimiento.[34] Los panelistas mencionaron haber visto esta obligación de confidencialidad expresamente incluida en órdenes procesales.
Seguidamente, se comentó que si bien un buen árbitro conoce el Derecho, debe también tener habilidades blandas (soft skills) pues el árbitro es, al final de cuentas, un negociador. El laudo que se emita es el resultado de una negociación entre los árbitros. Por ello, cuando se nombra un árbitro hay que tener en cuenta su conocimiento del Derecho, pero también su personalidad y sus habilidades de negociación, las cuales impactan su credibilidad. Por supuesto, mientras mejor conozca el árbitro el caso, mayor será su nivel de influencia en las deliberaciones y en la decisión final de la disputa. Sobre esto último, los panelistas comentaron que es una buena práctica de los tribunales (especialmente en casos complejos donde hay muchos documentos y puntos en discusión) solicitar que las Partes presenten antes de la audiencia un esqueleto con su posición sobre los puntos relevantes de la disputa y la prueba que la sustenta, pues esto hace más fructífera la audiencia y facilita las deliberaciones posteriores.
Los panelistas también comentaron la posibilidad de que haya desacuerdos entre los miembros del Tribunal. Se comentó que a veces hay disidencias que se plantean sin dar a los demás árbitros la posibilidad de opinar al respecto, mientras que en otros casos sí se otorga tal posibilidad (por ejemplo, porque el árbitro disidente envía su disidencia por escrito a los otros árbitros antes de emitirla). Se comentó que esta última es la práctica ideal pues puede llevar a un debate adicional e, incluso, a mejorar la decisión sobre el fondo de la disputa. El Tribunal es, finalmente, un colegiado y debe actuar como tal.
También se comentó que el tenor de la disidencia puede ser objeto de negociación entre los árbitros. Si bien no siempre es necesario o conveniente dejar registro de una opinión disidente, cuando lo es, la disidencia puede consignarse en algunos párrafos en el laudo o en una opinión separada.
Por último, se comentó que mientras mayor comunicación exista entre los árbitros durante el procedimiento, mayores chances habrá de llegar a un consenso en el laudo. En este contexto, se comentó como buena práctica que los árbitros se reúnan 10-15 minutos al final de cada día de audiencia para identificar y comentar puntos de interés que hayan surgido durante el día. Se mencionó como otra buena práctica que las deliberaciones se realicen poco después de finalizada la audiencia, cuando los árbitros tienen “frescos” los detalles del caso y la evidencia. Los árbitros pueden dejar constancia de las deliberaciones y los puntos de acuerdo/desacuerdo por escrito, lo que hará que si un árbitro quiere cambiar más adelante de posición, deberá sustentarlo muy bien.
V. Fuentes sugeridas para profundizar en el tema
Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, “Conducción Eficaz del Arbitraje. Una guía para abogados internos y para otros representantes de las partes” (2017), disponible aquí.
International Arbitration Practice Guideline, Managing Arbitrations and Procedural Orders, Chartered Institute of Arbitrators (2015), disponible aquí.
Kantor, M., “A Code of Conduct for Party-Appointed Experts in International Arbitration – Can One be Found?”, en Park, W. (ed), Arbitration International, Vol. 26, Issue 3, Oxford University Press (2010).
Jensen, J. O., Tribunal Secretaries in International Arbitration, Oxford International Arbitration Series (2019).
Welser, I. y Stoffl, A., “Chapter II: The Arbitrator and the Arbitration Procedure, The Use and Usefulness of Scott Schedules” en Klausegger, C., Klein, P., et al. (eds), Austrian Yearbook on International Arbitration. Vol. 2017.
Kaplan, N. y Bao, C., So, Now You are an Arbitrator: The Arbitrator’s Toolkit, Kluwer Law International (2022).
Risse, J., “Ten Drastic Proposals for Saving Time and Costs in Arbitral Proceedings” en Park, W. (ed), Arbitration International, Oxford University Press, Vol. 29, Issue 3 (2013).
Virjee, H, “A Circle For A Triangle – Geometry In Aid Of Efficiency In International Arbitration”, disponible aquí.
Virjee, H, “Activating Arbitration”, disponible aquí, y su traducción al español, disponible aquí.
Bennett, S., “Hard” Tools for Controlling Discovery Burdens in Arbitration” en Brekoulakis, S. (ed), Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Vol 84, Issue 4, Sweet & Maxwell (2018).
Baier, J., Meyer, B., Vock, D. y Husic, E., “Perspectives on Document Disclosure” en The Guide to Evidence in International Arbitration - First Edition, Global Arbitration Review (2021).
Doudko, A., y Golovtchouk, O., “Introducing the Young Contender: The Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (The Prague Rules)”, Revista Română de Arbitraj (2019:2), p. 15, 19.
Riofrio Piché, M. y Sampaio Jalles de, S., “The Armesto Schedule: a Step Further to a More Efficient Document Production”, Kluwer Law Arbitration Blog (2020), disponible aquí.
López Fung, J., “Is the problem the lack of solution or that the arbitrators are reluctant to apply it? Towards a correct use of document production in international commercial arbitration”, Iurgium, Club Español del Arbitraje, Vol. 41 (2021).
Morel de Westgaver, C y Zinatullina, E., “Will Adverse Inferences Help Make Document Production in International Arbitration More Efficient?”, Kluwer Arbitration Blog (2017), disponible aquí.
Tao, J., “Chapter 33: Deliberations of Arbitrators” en Shaughnessy, P. L. y Tung, S. (eds), The Powers and Duties of an Arbitrator: Liber Amicorum Pierre A. Karrer, Kluwer Law International (2017).
Hans Mikael (Mika) Savola, H. M., “Chapter 3: How Do Tribunals Deliberate? A Guide to Effective Arbitral Decision-Making in International Arbitration”, en Calissendorff, A. y Schöldström, P. (eds), Stockholm Arbitration Yearbook, Vol. 3, Kluwer Law International (2021).
Mosk, R., “Deliberations of Arbitrators” en Caron, D. et al. (eds.), Practising Virtue: Inside International Arbitration, Oxford University Press (2015).
Fortier, Y., “The Tribunal’s Deliberations” en Newman, L. W. y Hill, R. D. (eds), The Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration, 3ra ed, Juris (2014).
***
Notas finales
* Luis Miguel Velarde Saffer es Counsel en el departamento de arbitraje internacional de LALIVE. Está basado en Ginebra, Suiza. Su práctica está focalizada en la representación de empresas, inversores y Estados en arbitrajes comerciales internacionales y de inversión, especialmente en América Latina y Europa. Para más información, ver aquí. María Fernanda Roca Silva es asociada en el departamento de arbitraje internacional de Clyde&Co. Está basada en Londres, Reino Unido. Es abogada uruguaya y ha representado empresas e inversores en arbitrajes comerciales internacionales y de inversión, fundamentalmente en América Latina América y Europa. Para más información, ver aquí.
[1] Ver, por ejemplo, Encuesta Queen Mary 2006, p. 2 y 7, disponible aquí, y Encuesta Queen Mary 2018, p. 6, disponible aquí.
[2] Encuesta Queen Mary 2018, p. 37-38, disponible aquí.
[3] Encuesta Queen Mary 2021, p. 2 y 13-14, disponible aquí.
[4] Ver, por ejemplo, las Reglas de Procedimiento Abreviado en el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de 2021 aquí; el Reglamento del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid de 2024 (CIAM), que establece un nuevo procedimiento hiper abreviado en el art. 54, disponible aquí; y fuera del ámbito institucional, ver el nuevo Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2021, que incorpora el Reglamento de Arbitraje Acelerado disponible aquí.
[5] Ver, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje de la London Court of International Arbitration (LCIA) de 2020, que prevé una “Determinación Temprana” de ciertas pretensiones en su art. 22.1(viii), disponible aquí.
[6] El informe está disponible aquí (p. 5).
[7] Ver propuesta formulada en Kaplan, N., “If It Ain’t Broke, Don’t Change It”, en Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Vol 80, Issue 2 (2014), p. 172-175.
[8] Propuesto por el Dr Klaus Sachs en la Conferencia Anual de la ICCA en Río de Janeiro. La propuesta se tituló “Protocol on Expert Teaming: A New Approach to Expert Evidence”. Ver también Kantor, M., “A Code of Conduct for Party-Appointed Experts in International Arbitration – Can One be Found?”, en Park, W. (ed), Arbitration International, Vol. 26, Issue 3, Oxford University Press (2010), pp. 336 y ss.
[9] Propuesto por George Alexander Scott. Ver, por ejemplo, Welser, I. y Stoffl, A., “Chapter II: The Arbitrator and the Arbitration Procedure, The Use and Usefulness of Scott Schedules”, en Klausegger, C., Klein, P., et al. (eds), Austrian Yearbook on International Arbitration, Vol. 2017, pp. 161-173.
[10] Ver Risse, J., “Ten Drastic Proposals for Saving Time and Costs in Arbitral Proceedings”, en Park, W. (ed), Arbitration International, Oxford University Press, Vol. 29, Issue 3 (2013), p. 453-455.
[11] Ver Virjee, H, “A Circle For A Triangle – Geometry In Aid Of Efficiency In International Arbitration”, disponible aquí. Como se explica en este artículo, Kirby ha señalado que “[…] some of the comments seem to assume that it’s possible to have it all. That arbitration can be fast and cheap and good. That it exists in a magical place where the Iron Triangle doesn’t apply. Well, I’m here to tell you that that paradise is where the unicorn lives”. Id., p. 2.
[12] Id., p. 9.
[13] Reglamento de Arbitraje de Delos, artículos 14.2 y 14.4, disponible aquí.
[14] Encuesta Queen Mary 2021, p. 13, disponible aquí.
[15] Encuesta Queen Mary 2018, p. 26, disponible aquí.
[16] Reglamento de Arbitraje de la London Court of International Arbitration (LCIA) de 2020, art. 14.6(i), disponible aquí.
[17] TAS por su nombre en francés: Tribunal Arbitral du Sport. En español, Tribunal Arbitral del Deporte.
[18] Ver, por ejemplo, Bennett, S., “Hard Tools for Controlling Discovery Burdens in Arbitration”, en Brekoulakis, S. (ed), Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Vol 84, Issue 4, Sweet & Maxwell (2018) p. 295-313.
[19] Encuesta Queen Mary 2021, p. 13-14, disponible aquí.
[20] Ver Baier, J., Meyer, B., Vock, D. y Husic, E., “Perspectives on Document Disclosure”, en The Guide to Evidence in International Arbitration - First Edition, Global Arbitration Review (2021).
[21] Reglas de Praga 2018, art. 4(1), disponible aquí. Ver también Doudko, A., y Golovtchouk, O., “Introducing the Young Contender: The Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (The Prague Rules)”, Revista Română de Arbitraj (2019:2), p. 15, 19.
[22] Ver Riofrio Piché, M. y Sampaio Jalles, S., “The Armesto Schedule: a Step Further to a More Efficient Document Production”, Kluwer Law Arbitration Blog (2020), disponible aquí.
[23] El modelo de tabla del “Armesto Schedule” está disponible aquí.
[24] En línea con los requisitos del artículo 3.3 de las Reglas de la IBA de 2020, disponible aquí.
[25] En línea con el artículo 9.2 de las Reglas de la IBA de 2020, disponible aquí.
[26] Ver modelo de orden procesal aquí.
[27] Ver modelo de declaración jurada de Parte aquí.
[28] Ver modelo de declaración jurada del abogado externo aquí.
[29] Está previsto, por ejemplo, en las Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional de 2020, art. 9(6), disponible aquí.
[30] Ver, por ejemplo, Born, G., International Commercial Arbitration, Capítulo 16, 3ra ed, (2022), p. 2565 y ss. Ver también López Fung, J., “Is the problem the lack of solution or that the arbitrators are reluctant to apply it? Towards a correct use of document production in international commercial arbitration”, Iurgium, Club Español del Arbitraje, Volume 41 (2021) p. 35-58, y Morel de Westgaver, C y Zinatullina, E., “Will Adverse Inferences Help Make Document Production in International Arbitration More Efficient?”, Kluwer Arbitration Blog (2017), disponible aquí.
[31] Ver comentario sobre el “Caso Puma” en Olórtegui, J. y de la Jara, J. M., “Puma v. Estudio 2000: Three Learned Lessons”, Kluwer Arbitration Blog (2017), disponible aquí.
[32] Caso “Puma AG Rudolf Dassler Sport c. Estudio 2000 S.A.”, Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, sentencia n° 200/2011, Rollo 9/2010, 10 de junio de 2011.
[33] Caso “Puma S.E. c. Luis Jacinto Ramallo García y Miguel Temboury Redondo”, Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Madrid, 20 de septiembre de 2013 (sentencia de primera instancia que condenó a los árbitros a pagar cada uno 750.000, euros más intereses, importe de los honorarios percibidos por cada uno como árbitro); Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8ª, Recurso n° 75/2014, Sentencia n° 449/2014, 27 de octubre de 2014 (sentencia de segunda instancia confirmatoria); y Tribunal Supremo, Sala en lo Civil, Recurso n° 3252/2014, Resolución n° 102/2017, 15 de febrero de 2017 (sentencia de casación confirmatoria). La sentencia del Tribunal Supremo y un comentario al respecto están disponibles aquí.
[34] Ver Born, G., International Commercial Arbitration, 3ra ed., Kluwer Law International (2021), Sección §20.06. La confidencialidad de las deliberaciones está expresamente prevista en las reglas de arbitraje de varias instituciones, como las Reglas LCIA 2020 (art. 30(2)), Reglas CIADI 2022 (art. 34(1)), Reglas Suizas de Arbitraje 2021 (art. 44(2)), Reglas HKIAC 2018 (art. 45(4)) y Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (art. 36(2)). En cuanto a las normas procesales nacionales, ver, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil francés, art. 1479.